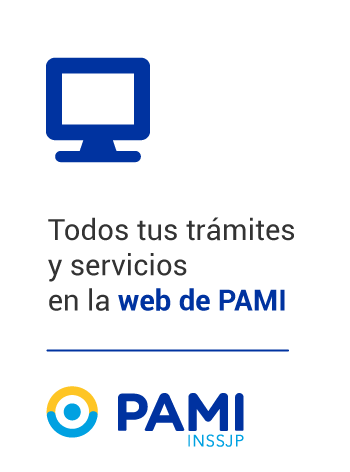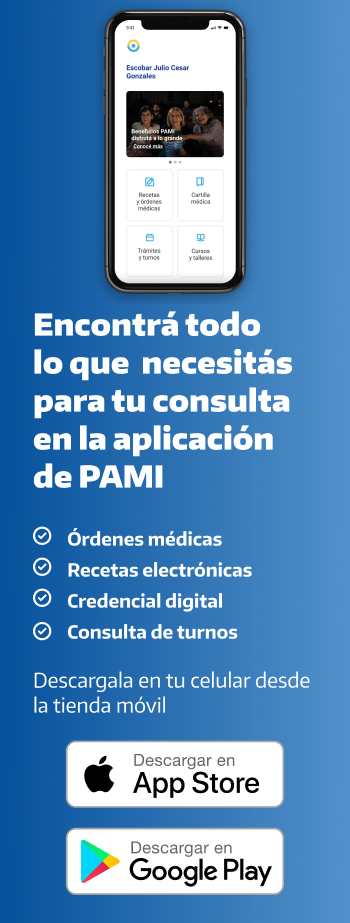Solo, sentado en la cafetería, comenzó a escuchar la vieja y conocida melodía. Se conmovió, lo recorrió un escalofrío.
Aquellos acordes … ¿Eran reales o sólo estaban en sus sentidos?
Se puso el abrigo, tomó la gorra de fino paño, la apretó entre sus manos.
¿Qué estaba haciendo tan lejos del calor que lo había envuelto con tanta ternura?
La avidez de este mundo nuevo lo había atrapado en una incomodidad incierta y desgarradora.
Insólitos pensamientos intentaban detenerlo, pero la música seguía sonando. Cruzó la plaza, giró sobre sí mismo abriendo los brazos, llegó a los andenes, miró su reloj.
Por fin ascendió al tren amarillo. El paisaje se desgarraba en rascacielos tan apretados, tan grises, albergando tantas soledades.
Lentamente, como una pincelada lo sorprenden verdes viñedos, túneles, álamos y lagunas.
Imágenes de infancia.
El tiempo seguía corriendo, la música del organillo lo invadía por completo.
Descendió, sintió como entonces el viento en la cara. Tomó a grandes zancadas el camino viejo hacia el molino, después los girasoles ¡Dios! Los girasoles henchidos de luz, dorando el arco iris de la vida.
Divisó la casa, el tendal de ropa recién lavada, la mecedora y el abuelo poniéndose de pie a gritos.
Ella, su abuela tan querida, reía y lo abrazaba. La música los envolvía y danzaron hasta sonrojarse.
Una bienvenida sin letras, sin palabras. Sólo música.
Despacio, su mirada recorrió todos los rincones. Escurridizo, el pequeño cachorro labrador empezaba tímidamente a mover la cola. Entraron a la cocina con ese inconfundible aroma a leña y bizcochos.
Se alegró una vez más de que nada lograra persuadirlo o retenerlo, porque al fin estaba donde debía estar, su lugar entre la tierra y el cielo.